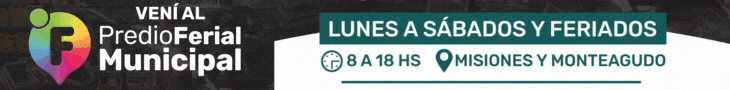Francisco (1936-2025). El papa sencillo del fin del mundo que rompió moldes y abrió la Iglesia como nunca antes

El minuto a minuto de las repercusiones de la muerte del Sumo Pontífice a las edad de 88 años por un grave cuadro respiratorio; el mensaje de los líderes mundiales y el comunicado de la Iglesia
ROMA.– Para él iba a ser un pontificado “breve”, de “cuatro o cinco años”. Pero el destino quiso otra cosa. Y, con una salud frágil y múltiples achaques, Francisco murió este lunes 21 de abril a los 88 años, como el tercer papa más longevo de la historia de la Iglesia católica.
Primer papa jesuita y “del fin del mundo”, como él se había presentado en esa tarde del 13 de marzo del 2013 cuando se convirtió en el sucesor de Benedicto XVI (2005-2013), que había conmocionado al mundo con su renuncia, Francisco, el 266° Pontífice de la historia, será recordado como un papa reformista.
Fue el primer papa no europeo —aunque de origen inmigrante italiano—, llegado desde la periferia y outsider, que removió las aguas e hizo “lío” —terminó acuñado por él―, al llamar a la Iglesia a abrirse al mundo de hoy, a ser misionera y a no condenar, sino a acompañar e integrar a todos. Se destacó por su estilo humilde, auténtico, sencillo, austero, cercano, sobre todo hacia los últimos, los pecadores y los “descartados”, y con el que desacralizó el papado, institución antes vista como inaccesible.
Consciente de la importancia de los medios y de que las imágenes muchas veces dicen más que mil palabras, Francisco impactó desde el principio por sus gestos. Como cuando abrazó a un hombre deformado por una enfermedad en la Plaza de San Pedro o cuando, como hacía en Buenos Aires, en su primer jueves santo fue a una cárcel de menores y les lavó los pies a los presos, incluyendo mujeres o musulmanes, lo que sorprendió al mundo.
Crítico acérrimo del clericalismo, de los oropeles y de una curia romana que reformó para ponerla al servicio de las demás iglesias del mundo —y que él mismo definió como “una de las últimas cortes europeas”—, Francisco fue un papa que, como hombre libre, se atrevió a hacer lo que nunca antes se había hecho, en sintonía con su tiempo.
Un tiempo que solía describir como un “cambio de época”, marcado por conflictos, guerras, injusticias, una pandemia, la irrupción de las redes sociales, el movimiento Me Too, que dio voz a las víctimas de abusos y agresiones sexuales, la proliferación de noticias falsas, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y, últimamente, un avance de una ultraderecha nacionalista encerrada en sí misma y hostil a los migrantes.
Muy querido también por no católicos, intelectuales y estudiantes universitarios, que admiraban su apertura y su aguda inteligencia jesuita, Francisco fue, en contraste, aborrecido por los sectores católicos ultraconservadores. Con una visión blanco y negro de la realidad, estos se oponían a su concepción de la Iglesia como un “hospital de campaña”, llamado a sanar las heridas del mundo actual y a acoger a todos sin excepción: divorciados vueltos a casar, personas LGBTQ+, migrantes, presos. “Todos, todos, todos”, solía repetir en sus últimos años.
Desde el primer momento, estos sectores no pudieron digerir su modo de ser distinto, descontracturado, acorde a la Iglesia de los orígenes y al Evangelio. No pudieron tolerar ese “buonasera” con el que se presentó ante las masas en la Plaza San Pedro tras ser electo el 13 de marzo de 2013. Entonces, en otro gesto disruptivo que marcaría una línea roja en su pontificado, antes de impartir su solemne bendición a la multitud, ese desconocido y tímido arzobispo de Buenos Aires se agachó y le pidió al pueblo allí presente —el pueblo de Dios, una categoría del Concilio Vaticano II (1962-1965)—, que le pidiera a Dios, desde el cielo, que le diera su bendición.
Carrera de obstáculos
Devoto de San José y de Santa Teresita, Jorge Bergoglio fue una figura singular, siempre capaz de sorprender. Su vida, una auténtica carrera de obstáculos, estuvo marcada por la llegada a cargos de gran responsabilidad en momentos turbulentos, sin haberlos buscado. Sin saberlo, cada desafío lo fue preparando para el papado.
Hijo de inmigrantes italianos, el mayor de cinco hermanos en una familia de clase media, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Su infancia transcurrió con normalidad, pero estuvo profundamente influenciada por su abuela paterna, nonna Rosa, quien le inculcó la fe en un Dios misericordioso.
Jugaba al fútbol, al básquet y al billar, leía mucho y era buen estudiante. Aunque su madre, Regina, soñaba con que fuera médico, desde joven sintió que su verdadera vocación era la “medicina del alma”. Tuvo una adolescencia como la de cualquier otro joven: rodeado de amigos, salía a bailar e incluso tuvo una novia. Sin embargo, el llamado de Dios le llegó el 21 de septiembre de 1953, después de una confesión, cuando tenía 16 años. Aun así, decidió esperar antes de ingresar al seminario metropolitano de Buenos Aires, lo que hizo finalmente a los 20 años, en 1957.
Después de una neumonía que lo dejó al borde de la muerte y le costó la ablación de la parte superior del pulmón derecho -algo que le significó una fragilidad crónica de los bronquios que lo acompañó hasta el final-, decidió convertirse en jesuita a los 21 años, con el sueño de ser misionero en Japón. Durante sus estudios humanísticos en Chile, comenzó a desarrollar la visión de una Iglesia comprometida con los más vulnerables, una perspectiva que marcaría tanto su vida como su pontificado.
En 1964, aún dentro de su período de formación y ya licenciado en Filosofía, fue maestrillo en el Colegio jesuita de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Allí enseñaba Literatura y Psicología. Tenía 28 años y seducía por su carisma y sentido del humor.
Luego de ordenarse sacerdote en 1969, en 1973, con tan solo 36 años, se convirtió en el Provincial más joven en la historia reciente de los jesuitas, con quienes tuvo una relación conflictiva. Eran tiempos de grandes expectativas y profundos conflictos, no solo dentro de la Iglesia católica, sacudida por los vientos de cambio del Concilio Vaticano II, sino también en la Argentina, al borde de una atroz guerra sucia. A pesar de su juventud, Bergoglio enfrentó con firmeza y determinación aquel primer gran desafío de gobierno, aunque no sin errores. “Mi gobierno como jesuita al comienzo tuvo defectos. Tenía 36 años: una locura. Había que afrontar situaciones difíciles, y yo tomaba mis decisiones de manera brusca y personalista”, reconoció Francisco en una entrevista con la revista jesuita Civiltà Cattolica en septiembre de 2013.
Multifacético, lavaba la ropa, cocinaba para todos, trabajaba en el campo, incluso con los chanchos. Y mantenía las puertas del Colegio Máximo abiertas para la gente de los barrios humildes que había a su alrededor. No sólo organizaba la catequesis de los niños, sino también campeonatos de fútbol y hasta campamentos de verano en la costa.
Un cónclave sorpresivo
¿Cómo llegó a ser Papa ese arzobispo del fin del mundo que, el 11 de febrero de 2013, al anunciar su renuncia Benedicto XVI, ya estaba a punto de jubilarse, que a los 75 años, había presentado su carta de renuncia a la sede de Buenos Aires y ya tenía lista su habitación en un hogar de sacerdotes retirados?
Una combinación de factores lo catapultó al trono de Pedro. Tras ser relator del sínodo de obispos de 2001 y miembro de diversas congregaciones del Vaticano, su prestigio internacional había ido creciendo.
Cultor del perfil bajo y sin jamás haber participado de lobbies o “cordate”, había sido el segundo más votado después de Joseph Ratzinger en el cónclave de 2005 que eligió al sucesor de Juan Pablo II. Además, desempeñó un rol crucial en la redacción del documento de la Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) de Aparecida, Brasil, en 2007.
A diferencia de 2005, en el cónclave de marzo de 2013, marcado por la renuncia del papa alemán, no había un candidato de reconocida estatura como lo había sido en su momento Joseph Ratzinger. Por otra parte, reinaba entre los cardenales un clima anti-italiano: los escándalos de los meses anteriores, con robo de documentos reservados de parte del mayordomo (el famoso Vatileaks), intrigas, venenos y denuncias de corrupción, nepotismo y hasta un lobby gay, tenían como protagonistas a prelados italianos. Se buscaba a un pastor, a un hombre de Dios, que tuviera capacidad de gobierno y que pudiera inspirar: cualidades que reunía Bergoglio, considerado por algunos fuera de juego debido a sus 76 años.
Y su intervención en una de las reuniones pre-cónclave, el 9 de marzo, fulguró a los demás cardenales. El arzobispo de Buenos Aires habló de evangelización, la razón de ser de la Iglesia, que tiene que salir de sí misma e ir hacia las periferias no sólo geográficas, sino también existenciales. Criticó a la Iglesia “autorreferencial, enferma de narcisismo y mundana, que vive por sí y para sí”, que contrastó con “la Iglesia evangelizadora, que sale de sí misma”.
“Esto debe iluminar los posibles cambios y las reformas por realizar para la salvación de las almas”, aseguró, sin imaginar entonces que estaba revelando el programa de su papado.
La “conversión del papado”.
Hombre libre, que jamás estudió en Roma como sus predecesores, Jorge Bergoglio sorprendió desde el principio. Lo hizo al elegir llamarse “Francisco”, el santo de los pobres y de la naturaleza, patrono de Italia. Un nombre que nadie antes se había atrevido a utilizar y que, además, representaba un programa de gobierno, tal como lo reflejó uno de sus documentos más importantes: la exhortación apostólica La alegría del Evangelio (Evangelii Gaudium), de noviembre de 2013, en la que incluso abordó la necesidad de una “conversión del papado”.